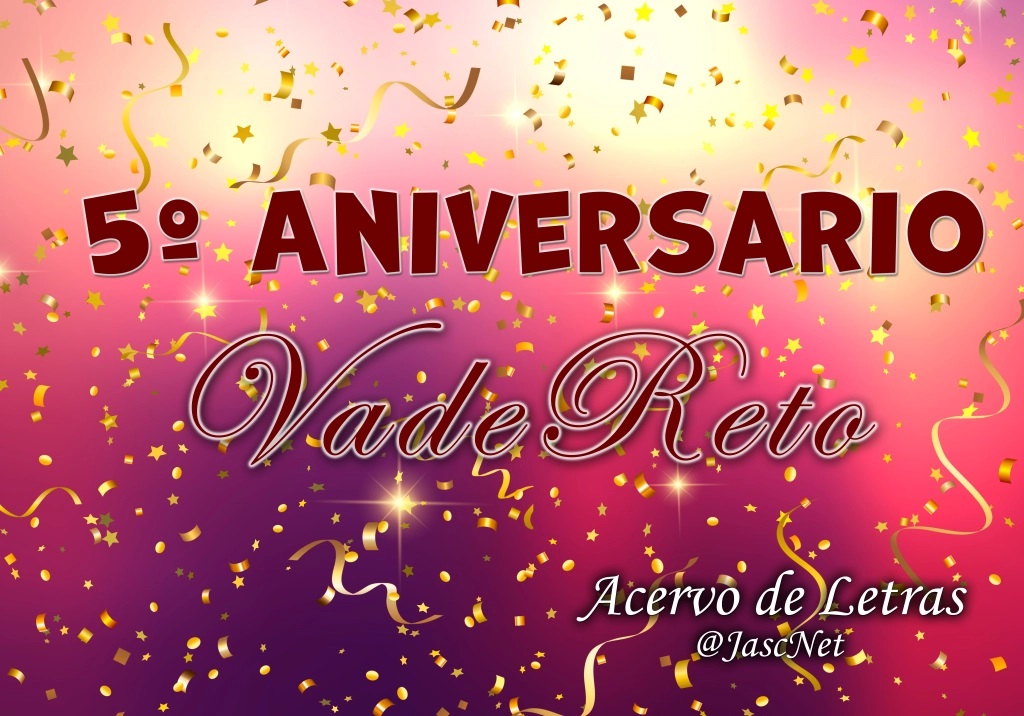Este mes de octubre, desde el blog ‘Acervo de letras’, en vadereto se nos invita a escribir un relato sobre ‘El Bazar’.

Recuerdo que la casa de mi abuela era muy grande o al menos así la conservo en mi memoria. Se trataba de la primera planta de una finca con sólo dos viviendas. Hasta cinco balcones daban a la calle. Me acuerdo de su disposición circular: si girabas a la izquierda podías atravesar todas las habitaciones para acabar en el punto de partida. Las estancias eran grandes, con techos muy altos y suelos con losas blancas y negras como un tablero de ajedrez. Una escalera empinada daba acceso a una azotea con dos cuartos y un lavadero donde de pequeña jugaba con mi prima Ani. Ella y sus padres vivían con la abuela y nosotros, o sea, mis padres, mis hermanos y yo, vivíamos no muy lejos de allí. Tendría unos doce años y me había aprendido el camino, por eso mi madre me dejaba ir sola a visitar a la abuela y quedarme los fines de semana a jugar con mi prima.
Ani y yo nos llevábamos apenas dos meses porque yo soy sietemesina. Todo el mundo creía que éramos hermanas y, a decir verdad, nosotras así nos sentíamos e incluso cuando conocíamos a otros niños, nos presentábamos como tales. Estábamos muy unidas y aquel verano resultó ser muy especial porque nos divertimos muchísimo.
Nuestro lugar de juego eran las dos habitaciones altas que también funcionaban a modo de trastero. A mi abuela no le importaba que sacáramos los tiestos siempre y cuando los volviéramos a guardar. Ani tenía una imaginación desbordante y a todo le daba utilidad cuando montaba el escenario de juego y ponía en marcha sus fantasías.
Un buen día, cuando iba de camino para verla, me paré en el escaparate de un Bazar. Me llamaba la atención que vendieran tantas cosas que se parecía un poco al trastero donde jugábamos. Había muebles, cuadros y toda clase de objetos grandes y pequeños. El señor que lo regentaba era un hombre mayor que permanecía de pie, firme, en la puerta. Iba muy arreglado y se tocaba el bigote cada dos por tres mientras fumaba un puro. De repente me di cuenta de que me miraba fijamente y con una media sonrisa me preguntó: «¿Buscas algo?». Yo le contesté que no, que me había parado allí porque me recordaba al trastero de mi abuela. Entonces le conté que ella conservaba el reclinatorio que su madre llevaba a la iglesia. Por aquel entonces muchas señoras tenían su propio reclinatorio y eso significaba que era alguien «de bien’». «Y eso ¿qué significa?» me preguntó riendo. «No sé-contesté- es lo que dice mi abuela». Y ya iba a echar a andar cuando el señor se acercó y me dijo: «Pareces una niña muy espabilada. Dile a tu abuela que si quiere vender los tiestos yo se los compro».
©lady_p
Cuando llegué a casa le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella se quedó pensativa y al cabo de un buen rato se acercó para decirnos que no le parecía mala idea deshacerse de todo aquello y dejar libres los dos cuartos. Así tendríamos sitio para jugar y colocar nuestros juguetes. Todo aquello no era sino un «nido de polvo y de bichos» decía. Pero a mi prima y a mí no nos hizo gracia porque a nosotras nos encantaba fantasear y jugar con todo aquello. Ani me comentó al oído que no tenía que haberle dicho nada y hasta se enfadó conmigo. Estuvimos todo el día de morros, sin cruzar palabra, aunque yo le pedí perdón varias veces.
El caso es que la abuela nos sugirió clasificar los tiestos y separar los muebles y cuadros de otros objetos. Nos llevó todo un fin de semana ordenar aquel batiburrillo. «Ya de paso –dijo la abuela- le limpiáis el polvo y barréis el suelo». Acabamos exhaustas, pero todo quedó perfecto. Algunos muebles solo estaban arañados, y aunque no tenían muy buen aspecto aún servían. Los colocamos todos alrededor de la habitación unos al lado de otros, bien visibles para cuando viniera el señor del Bazar.
En menos de una semana fue a ver los muebles y llegó a un acuerdo con mi abuela. Al día siguiente un camión paró en la puerta. Ani y yo comprobamos cómo dos jóvenes bajaban la cómoda, las mesitas de noche, varias sillas, una mesa, una lámpara de pie, un revistero, el reclinatorio y cosas varias. Nos quedamos algo tristes cuando se marcharon pero mi abuela, por la tarde, nos invitó a salir a merendar para celebrarlo. Nos dijo que nos laváramos las manos, la cara, nos peináramos y nos arregláramos bien. Salimos y cuando pasamos por delante del Bazar, don Rogelio -que así se llamaba el dueño- nos invitó a entrar. Mi abuela aceptó encantada. Nosotras nos miramos muy serias porque aquel señor era poco más o menos nuestro enemigo.
Ya llevábamos un buen rato cuando don Rogelio le dijo a mi abuela: «No las hagamos esperar más». Descorrió una cortina y dejó visibles dos bicicletas nuevas: «Elegid una cada una. Son vuestras». Ani pilló la roja y yo la azul, mi color favorito.
Entonces lo comprendimos. La abuela había vendido todos aquellos muebles y en lugar de aceptar dinero, nos compró unas bicicletas…
El resto del verano lo pasamos de un lado a otro con las bicis. La abuela bajaba de vez en cuando a tomar un té con don Rogelio y mientras ellos hablaban nosotras jugábamos en el almacén, donde permanecían alojados nuestros antiguos muebles y el viejo reclinatorio. Y durante unos años aquel Bazar formó parte de nuestras vidas…