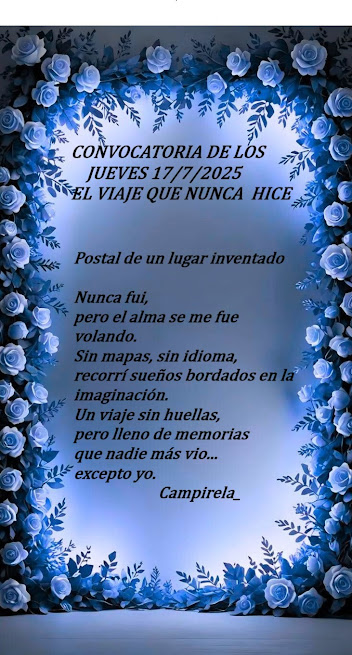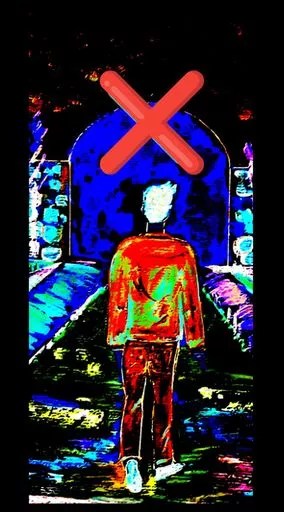Mateo Linares Pérez, hijo de Mateo Linares López, había sucedido a su padre en la portería del edificio. En aquel pisito -un bajo izquierda de apenas 60 metros cuadrados- había nacido, y allí mismo, tal y como hiciera su padre, tenía intención de jubilarse. Mateo reunía gran parte de las cualidades que suelen identificar a todo conserje que se precie, pues a la agudeza y habilidades sociales heredadas de su padre, sumaba la curiosidad y cierta tendencia al cotilleo, recibida por línea materna. Eso sí, todo aderezado con grandes dosis de optimismo y discreción.
A sus 55 años tenía porte digno -estaba en plena forma- e iba siempre vestido impecablemente con su uniforme. Gozaba de un carácter jovial, conversador, amable y servicial con el que atendía tanto a vecinos como a extraños, a cualquier hora del día, y en más de una ocasión, incluso de la noche… Educado bajo la atenta mirada de su padre había cultivado las virtudes necesarias para desempeñar su trabajo de manera eficaz: prudencia, sagacidad y tacto. Señas de identidad con las que había conseguido que aquella comunidad se le rindiera y dejara de tener secretos para él.
De los 12 vecinos, sólo cuatro residían desde tiempos de su padre. Los demás se habían ido incorporando conforme los más antiguos fallecían o se mudaban.
El día que apareció muerto don Antonio, Mateo estuvo al tanto de todo: recibió a la policía, al médico y al juez, a quienes acompañó en el ascensor hasta la quinta planta izquierda donde vivía. De su propia cosecha y mientras subían, comentó sus bondades, describiéndolo como un hombre educado y formal, que jamás había alzado la voz, alegre y dicharachero, aunque -a su parecer- algo cabizbajo desde que enviudó.
Aquella misma mañana cuando bajó doña Eulalia, la del segundo derecha, como siempre a primera hora, ya se comentaba en la puerta de la calle lo sucedido, a lo que Mateo, con cara de circunstancia, añadió:
−Todos tenemos que morir, mejor hacerlo mientras dormimos felices en nuestra propia cama ¿No es verdad doña Eulalia?
A lo que ella, como mujer de pocas palabras, asentía con la cabeza y la mirada baja mientras repetía: “Pues sí. Y que Dios lo tenga en su gloria”.
Y es que Mateo tenía calado al personal. Conocía bien los entresijos de tan variopinta comunidad, y siguiendo la política aprendida de su predecesor, contaba o decía a cada uno lo que quería oír, y así -parafraseando a su maestro y padre-” Hay que ser positivos y ver el lado bueno de las cosas”.
−Ha visto usted don Luis –el del tercero izquierda- cuánto jaleo esta mañana…−preguntó Mateo con algo de sorna
−Ya me he dado cuenta. He oído murmullos desde muy temprano, ¿Qué sucede?
−Pues que ha muerto don Antonio. Yo digo que feliz en su cama, ¿usted qué cree? Ha venido la policía y un juez. Ya sabe, para el levantamiento del cadáver.
−Vaya hombre, ya me fastidió usted el día, con lo supersticioso que soy. ¿No se da cuenta que es martes y trece? Me vuelvo a casa. No pienso ir a ningún sitio que ya lo dice el refrán: ‘trece y martes, ni te cases, ni te embarques ni vayas a ninguna parte…’
−Pero don Luis no hay que creer en esas cosas, ¿se va a quedar en casa sólo por un antiguo dicho?
En cuanto se fue, Mateo se rio a sus anchas. Y riendo estaba cuando doña Asunción -la del tercero derecha- salía para hacer la compra. No tuvo más que mirarlo para olerse la jugada:
−¿Qué? Otra vez bromeando con don Luis ¿no? Me acabo de tropezar con él al salir del ascensor. Iba farfullando no sé qué de martes y trece. Pobre don Antonio ¿verdad? Y lo chistoso que era. Pero ya quisiera yo morirme durante el sueño. Una suerte vamos.
−Eso es, una suerte. Yo pienso lo mismo. Que pase un buen día.
Pero si había alguien a quien Mateo apreciaba y admiraba de verdad, ese era don Enrique, el del ático. Un solterón empedernido de su misma edad. Se conocían desde niños y habían jugado juntos. Enrique siempre había sido un don Juan y despertaba la envidia de Mateo que alimentaba su narcisismo a cambio de obtener el relato de alguna anécdota o episodio de sus múltiples conquistas. Entre ambos existía una complicidad masculina y una inquebrantable barrera de estatus de la que ambos eran conscientes.
Don Enrique asomó por la portería con aire misterioso, levantando la cabeza, buscando al conserje con la mirada…
−Ah! Estas aquí Mateo. Tengo un problema. Anoche vine acompañado… Y no sé cómo hacer que la señora que vino conmigo pase desapercibida entre tanta gente. Parece que don Antonio la palmó esta noche ¿no? Qué suerte la suya, irse a los 80 años y sin sufrir. ¿Dónde hay que firmar?
−No se preocupe usted don Enrique. En media hora dejo esto despejado para que pueda salir por la puerta de atrás. Usted tranquilo. Déjelo todo en mis manos…
−Eres un amigo Mateo. Te debo una. Cuando se aclare el ambiente sube, tengo unas entradas de futbol para ti. ¡Gracias!
Mateo orgulloso, se apretó el nudo de la corbata, se ajustó la chaqueta, y con una amplia sonrisa se dijo en voz alta: “Otra buena obra Mateo. Otra vez le salvaste el culo. ¡Qué harían sin mí! Ay Dios, ¡cuántas almas felices gracias a mí!”.
©lady_p